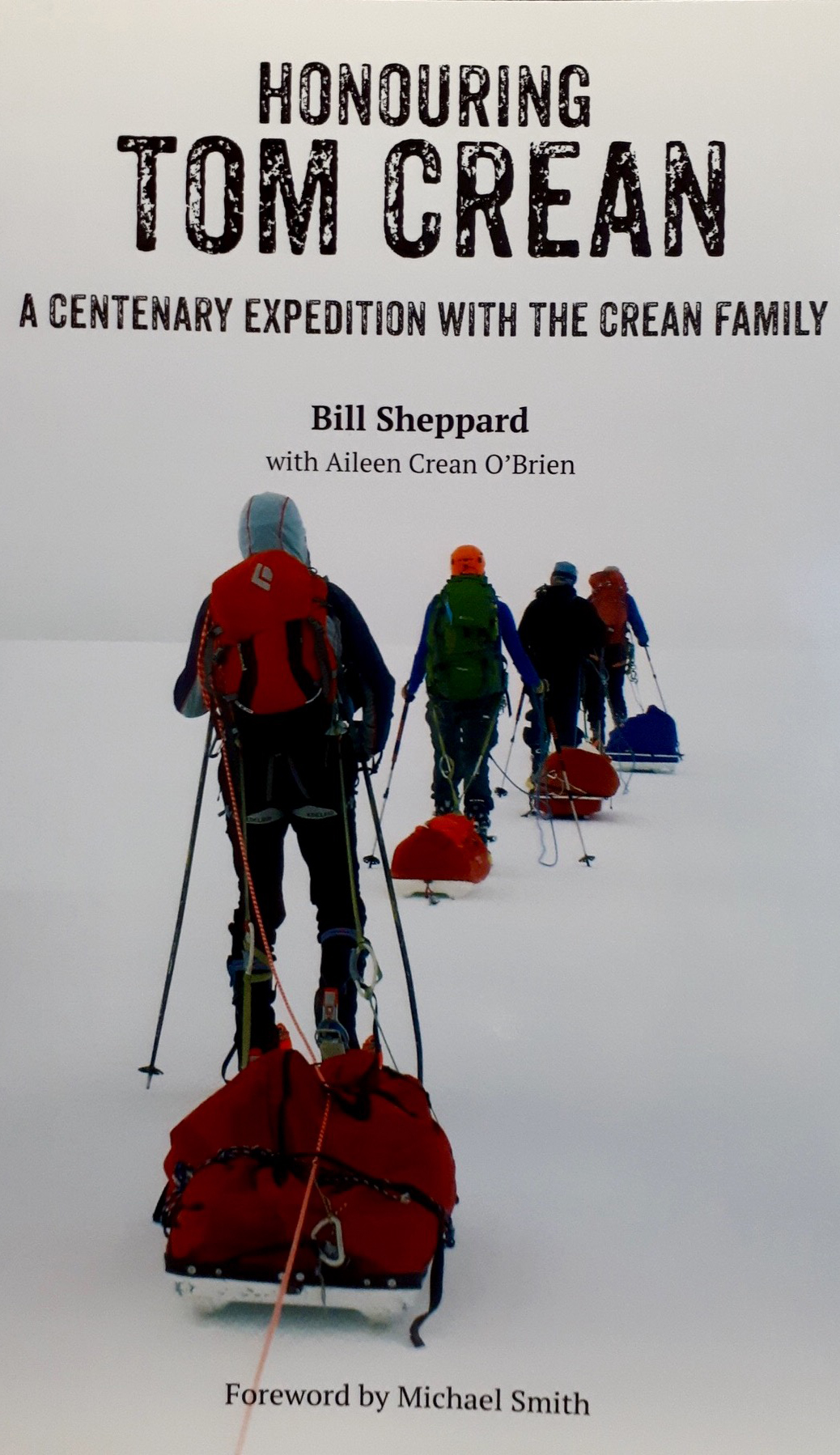«Cuando abres la boca, se me cierran los oídos
y me pongo en automático.
No consigo seguir todos los hilos,
continente, contenido, dan igual, es matemático.
Con cada parrafada, la cosa no se acaba,
la lista es cada vez más larga…»
Ella Baila Sola, Tú a tus guerras y yo a mis batallas
No echó el mondongo de chiripa. Alcanzada la cumbre de la Almoloya (Murcia) tras un largo kilómetro de marcha empinada -a treinta y pico grados, sin agua, protección solar ni sombrero, fieles a nuestro precario modus operandi-, Fernando resollaba como la bestia parda que es. Reconozco que yo tampoco es que estuviera mucho mejor, de manera que senté mis reales para recuperar el (mal) aliento con otro pitillo mientras observaba en derredor para averiguar qué diantre se nos habría perdido en aquel erial; sólo faltaban los cardos que cruzan las calles en las películas del oeste. En cuando pude expresarme, aunque fuese a perdigones, quise saber el porqué de estar allí en vez de haciendo acopio en la huertica.
-¿Qui’sto? (onomatopeya inquisitiva de su benjamín, simultánea al apunte con su rechoncho índice, destinada a conocer la naturaleza del ser y función de todo cuanto le rodea, centímetro a centímetro. Era sabedor de que le reventaría).
Mi compañero, a boca seca y rojo como los tomates que deberíamos estar adquiriendo, aún no conseguía articular palabra. Tan solo se limitó a dedicarme un mohín por la gracieta y dar dos golpecitos al panel que estaba leyendo. Pese a que el inclemente sol del mediodía proyectaba su fulgor sobre éste, conseguí vislumbrar entre los destellos el pirotécnico epíteto que alguien tuvo a bien calzarle al yacimiento: la «Pompeya argárica».

Su lenguaje corporal denota cierto escepticismo (quiero creer) – © Á.C. A. P.
¡Acabáramos!, ¡pero cuán afortunado era! Aquella misma mañana, antes de tomar el Everest de Pliego, me había llevado hasta La Bastida de Totana (Murcia), la cual, para mi anonadamiento, denominaba su propia cartelería ¡la «Troya de Occidente»! (Whisky DYC, gente sin complejos). Y entonces aquello, ole con ole. Tras procesar lo que acababa de llevarme a los ojos, sin dejar de fruncir el ceño volví a escrutar el entono tratando de dar con algún volcán, las cauponas cañís, los cadáveres rebozados con escayola o las pinturas guarras, ¡por lo menos algo sepultado bajo una erupción, si no era mucho pedir (llámenme exigente)!, pero fue en balde. Por lo que se ve, la posibilidad de contemplar lo que se ha venido identificando como «el primer parlamento europeo» -¡cuán importante es tener el primero, el más antiguo o grande!- no supone bastante acicate para subir hasta allí arriba, de manera que se consideró oportuno incentivar al personal estableciendo la equiparación con todo un referente de primer orden, a ver si colaba. Tras dar cuenta del escrito, en el que eché muy en falta la revelación de tan rebuscada similitud (más allá de que sus «grandes edificios con talleres, almacenes y lugares para la reunión quedaron sellados por incendios»), me di un garbeo para ver si daba con los parecidos… o el libro de reclamaciones. Considerando los ínfimos recursos que todas nuestras administraciones destinan a la arqueología, me alivié pensando que, seguro, eso no habría salido del erario público.
¿Pero qué nos pasa?, ¿para hacer valer lo nuestro -que es mucho, bueno e importante- siempre hemos de asemejarlo con terceros, foráneos y de campanillas? El sempiterno complejo de inferioridad que, con más alarde que vergüenza, ostentamos para con nuestra historia y patrimonio, en ocasiones, llega a alcanzar extremos aún más rocambolescos que los dos ejemplos mentados de Murcia, continúen leyendo… Lejos de contribuir a valorizar los enclaves que se asimilan a un primer espada, este tipo de hilarantes comparaciones -siempre odiosas-, las más de las veces, obran en sentido contrario, generando falsas expectativas y los consiguientes chascos. Aunque considero que no hay maldad intrínseca en estas acciones -más allá del clickbait tras el titular sensacionalista-, reduciendo las cosas a términos tan esenciales, más que divulgar, se vulgariza, evidenciándose una palmaria falta de conocimiento por parte de quien escribe este tipo de cosas presuponiendo pareja mentecatería en quien las lee; es un consuelo (de tontos) saber que este mal lo compartimos con muchos otros países y, por una vez, no es privativo del nuestro.
Por lo que nos toca, en mis noches más patrióticas tengo sueños húmedos en los que me veo dándole la vuelta a la tortilla (muy española y mucho española) invirtiendo los términos. ¿Por qué en nuestro próximo viaje no donamos un cartel alternativo a la Almoloya del golfo de Nápoles?, ¿o resulta que el orden de los factores sí altera el producto?¿Se imaginan el pasmo de los miles de turistas ante tal enunciado o las alambicadas peroratas que habrían de realizar sus guías para explicárselo?
No obstante, en el hipotético caso de hacer dicha ofrenda (en aras de la Ciencia, con mayúscula, por supuesto), incurriríamos en un flagrante agravio comparativo dando pie a otro más de nuestros cansinos pollitos ligados al terruño, puesto que somos conscientes de que no son pocas las voces que en otras provincias sitúan o reivindican la posesión de su propia Pompeya, justo al lado de donde bajan a comprar el pan. Hay quien ve en Iruña Veleia (Vitoria) a la «Pompeya de Álava», en Ulaca (Ávila), a la «Pompeya vettona» o a Torreparedones (Córdoba) como la «Pompeya cordobesa». Por otra parte, ampliando las miras espaciotemporales, se ha reconocido en Libisosa (Albacete) a la «Pompeya ibérica», en Cástulo (Jaén) a la «Pompeya de Hispania» y en Elvira (Granada) a la «Pompeya de Al-Andalus». ¿A quién corresponde dirimir si Baelo Claudia (Cádiz), la villa de Noheda (Cuenca) o Tiermes (Soria) es la genuina «Pompeya española» si a las tres se ha designado abanderadas nacionales? Es más, chovinistas como somos, ¡hasta poseemos la mismísima «Pompeya de la prehistoria»! (del mundo mundial) en el La Garma de Omoño (Cantabria).
Pero ojo al manojo, que hay más. Lejos de poder arrogarnos la tenencia de la única gemela digna de tal nombre, nuestra candidata habrá de verse las caras con otras muchas en la pugna por el título de esta suerte de mundial de la chamusquina. Citando sólo algunos ejemplos de los muchos, muchísimos, ¡demasiados! que uno encuentra en ciertas publicaciones, artículos de prensa y blogs de todo pelaje, Binchester (Inglaterra) también es la «Pompeya del norte», Butrinto, la «Pompeya de Albania», Dura Europos (Siria), la «Pompeya del desierto», Fréjus (Francia), la «Pompeya de la Provenza», Gerasa, la «Pompeya de Jordania», Jiangsu, la «Pompeya de China», Kampir Tepe, la «Pompeya de Uzbekistán», Lajia (China), «la Pompeya del Este», Leptis Magna (Libia), la «Pompeya de África», Must Farm (Inglaterra), la «Pompeya de (la edad de) Bronce» -AKA la «Pompeya británica»-, Pisa (Italia), la «Pompeya del mar», Priene, la «Pompeya de Anatolia» -algo a disputarse en una liguilla interna con Myra-Andriake, de homónima titulatura- Skara Brae, la «Pompeya escocesa», Teotihuacan (México), la «Pompeya de América», Vaison-la-Romaine, la «Pompeya francesa»…
Y la cosa no para de crecer. Cada vez que se produce un hallazgo más o menos notorio (a ver cuándo abrimos ese melón…), pasa a engrosar la lista, aunque esté en Egipto y el contexto -ni por cronología, estructuras, materiales, destrucción, etc.- guarde relación alguna con la tristemente célebre ciudad del Vesubio, por mucho que de forma interesada se le quieran buscar tres pies al gato. Dada la existencia de tiquismiquis como Pablo Aparicio Resco (vid. La Pompeya de los tontos, 2014) que ante tales bautizos ponen el grito en el cielo, a veces, hay que reconocerlo, se intenta matizar la cosa empleando comillas o interrogantes (Magdala, «¿la Pompeya de Israel?»), incluso se recurre al diminutivo para quitar algo de peso si aparece en Verona o Lyon una «pequeña Pompeya», mas son casos excepcionales. Uno bichea en la red y hasta da con una «Pompeya de las plantas prehistóricas», otra «Pompeya de los dinosaurios», una «Pompeya de microbios» o ya, el súmmum, la «Pompeya más antigua del mundo». ¿Y qué decir de la «Pompeya del Frente Occidental», la «Pompeya de Chernóbil» o la «Pompeya de los frontones»?
Cada uno de los siempre sufridos guías que trabajamos en Pausanias. Viajes arqueológicos y culturales tenemos definido nuestro ámbito de actuación, al menos en teoría. Dado que Pompeya es el cortijo privado de Fernandito, me preocupa mucho que terceros, con mayor o menor conocimiento de causa, amplíen de continuo sus ya de por sí vastas competencias, ¡paren de una vez, tiene una familia numerosa que disfrutar! Ante la amplísima ubicuidad de la que parece gozar, cabría definir qué es y qué no la dichosa Pompeya. Como, de momento, la RAE no reconoce esta voz en su diccionario, si nos da el coco, hemos de sacar nuestras propias conclusiones. Habida cuenta de los paralelismos esgrimidos, no se antoja necesario que el sitio de marras sea de época romana, ni acabase destruido por una erupción. Salta a la vista que tan sólo es suficiente con que albergue patrimonio a granel y/o que éste haya alcanzado nuestros días en un relativo buen estado de conservación, algo, por cierto, bastante subjetivo.

Must Farm, la «Pompeya británica», tan bien preservada que dan ganas de entrar a vivir
© Celtica.es
Pero, ¿acaso la genuina es así? Señala Mary Beard en su imprescindible y desmitificador libro Pompeya. Historia y leyenda de una ciudad romana (Crítica, 2009) que «este lugar turístico sigue intentando preservar el mito de ciudad antigua “congelada en el tiempo”, por la que podemos pasear como si todo hubiera ocurrido ayer», tal y «como afirman tantas guías y folletos». Sin embargo, a poco que se lea y recorran sus calles se hace patente que la fosilización de un instante aún hoy tangible no es cierta, no ha llegado intacta -como tampoco la tumba de Tutanjamón, aunque nos encante creerlo-. Poco tiempo después de que el desastre la asolara, la gente volvió a sus ruinas para recuperar cuantos objetos pudo bajo el lapilli, dejando, por ejemplo, el foro limpio de esculturas, por citar sólo un conocido caso. A partir de entonces, el paraje, que terminaría por conocerse como «La Cività», devino en cantera de materiales. Domenico Fontana la atravesó en parte cuando construyó el canal que derivaba las aguas del Sarno hasta Torre Annunziata a finales del Cinquecento, poco antes de que alguien perdiese la moneda de nuestro Felipe IV que salió a la luz en la Regio V durante la campaña del 2018. Las excavaciones borbónicas llevadas a cabo en el siglo XVIII, pese a su inmensa importancia para la propia historia de nuestra disciplina, en demasiadas ocasiones fueron deliberadamente destructivas. Añádase el bombardeo aliado que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial y el implacable paso del tiempo que degrada todo cuanto se exhuma, por no hablar de la dejadez en su gestión que hasta hace poco era noticia cada dos por tres. Los turistas, por supuesto, también deterioramos lo nuestro a cada paso, día tras día. Vamos, que no está nueva de paquete, y aun así es el yacimiento más importante para el estudio de la arqueología clásica.
Con la idea de este escrito en mente, el pasado 25 de agosto volvimos a pateárnosla de sol a sol, tiempo de sobra para reforzar la creencia de que no se parece en nada a la Almoloya ni a casi ninguno de los sitios con los que se ha asemejado. Ni es mejor, ni peor, tan solo diferente. Ahora bien, caben aceptarse determinados parangones -siempre y cuando se maticen tras el rimbombante titular-, dado que existen otros enclaves que, de igual manera, se vieron afectados por la acción volcánica, como la vecina Nola (Italia), la «Pompeya de la Prehistoria» -a la que también enterró el propio Vesubio, pero en la Edad de Bronce-, Cuicuilco, la «Pompeya mexicana» -honor al que también aspira San Juan Parangaricutiro-, Joya de Cerén (El Salvador), la «pequeña Pompeya maya» -en lid con León Viejo (Nicaragua) por ser la auténtica «Pompeya de América»-, etc.
En mi opinión, el paralelo menos chirriante en su comparación (que no equiparación), y sólo de algunos aspectos relativos, sobre todo, a su colapso, es el yacimiento de Akrotiri (Grecia), pese a la gran diferencia temporal -de unos 1700 años- que media entre ambos cataclismos y lo anacrónico que resulta referirse a una «Pompeya minoica» avant la lettre.

Más difícil todavía… – © El Universal
A este catastrófico diálogo se dedicó una fantástica exposición en la Escudería del Quirinal –Pompei e Santorini. L’eternità in un giorno– que tuve ocasión de ver junto a Fernando la primera y única vez que estuvimos juntos en Roma, a finales del 2019.
Por aquel entonces, aún teníamos claro cuál era el negociado de cada uno: él a Boston, yo a California, y, de vez en cuando, aliar nuestros egos en algún destino de amplio espectro (en cuyos altares libaríamos cerveza conspicuamente). Pero la COVID nos arrasó, dejándonos muchísimo peor de lo que ya traíamos de serie. Ahora, la nueva normalidad ha hecho que todo sea posible. Él explicando la Chipre de libidinoso Durrell (!) y yo de Grand Tour por sus predios napolitanos (eso sí, no soltó prenda con respecto al tugurio dónde se va con Ana a tomar tés después del cole… y seguro que también kombucha, los pillines). Espero que en un futuro próximo se retome el orden, él pueda regresar a sus piedras sobrevaloradas a que le devoren los mosquitos y yo a las doradas playas de la isla de Afrodita. Con tanta Pompeya como resulta que hay en el planeta, curro no le va a faltar, sólo espero que se haya puesto en forma porque está visto que va a viajar más que el capitán Cook.
De momento, mañana comenzamos a planificar lo que resta de año y todo el 2023, se vienen (como dicen los modernos) novedades. Suena Stonehenge, aunque está por ver si el de Salisbury o el de Bernardos (Segovia), el «Stonehenge de Castilla y León» o tal vez el de Guadalperal (Cáceres), el «Stonehenge español». La práctica totalidad de la Península Ibérica también es el corralito de Fernando y lo custodia con mucho celo frente a advenedizos intrusos, pero en el remoto caso de decantarnos por el «Stonehenge del Levante», sito en Rujm el-Hiri (Siria, en plenos Altos del Golán), él no iría como guía. Nuestros cónsules, Matteo y Jesús, en su sempiterna prudencia, nunca le destinan a oriente ante el más que factible riesgo de que el mármol le ciegue y no vuelva a ver de la misma forma esas cosas extrañas que tanto le gusta explicar; es sabido: el pato es feliz en su charca porque no conoce el mar. Egipto también sale en las quinielas, pero con lo del bicentenario del desciframiento de los jeroglíficos por Champollion y, sobre todo, los cien años que cumple en 2022 el descubrimientode la KV62, repleta de «cosas maravillosas», los vuelos y el alojamiento están imposibles, a menos que logremos hacer pasar al Señor de Sipán (Perú) por el «Tutankamon americano» (Sutton Hoo [Inglaterra] sería el «Tutankamón británico») o a la Señora de Cao como la «Cleopatra peruana»; de hecho, más temprano que tarde, deberíamos que retomar el proyecto incaico y chachapoya que el virus malogró. Un itinerario monográfico por la antigua Constantinopla también se postula como novedad para la Semana Santa, posibilitándonos de facto matar dos pájaros de un tiro y cumplir con otro anhelo visitando el barrio de Beşiktaş, cuyos recientes hallazgos han revelado el «Göbekli Tepe de Estambul».
Como adelanto, han de saber que, para este próximo invierno, ya estamos trabajando en un periplo por la Córdoba imperial y, agárrense, ¡califal! En el momento menos pensado se nos pelará el cable y ampliaremos aún más las cronologías en las que nos sentimos seguros, saltando al vacío para abarcar toda la historia del arte. ¿O acaso en el ya referido viaje la Vrbs Aeterna -la del Tíber, no a Braga, la «Roma portuguesa»-, no nos extasiamos mirando los frescos de Miguel Ángel en el Vaticano? Altamira, la «Capilla Sixtina del Paleolítico», o su rival en ello, Lascaux, tienen un limitadísimo acceso, pero ahí está la Huaca de la Luna (Perú), «la capilla Sixtina del arte moche», la cripta del Pecado Original de Matera (Italia), la «Capilla Sixtina del arte rupestre», la catedral de santa María Asunta de Cremona (Italia), «la Capilla Sixtina padana», el Panteón Real de San Isidoro de León, la «Capilla Sixtina del románico» o la sala capitular del monasterio de Santa María de Sigena (Huesca) a la que otras plumas elevan al cénit de todo el estilo europeo.
Para concluir, por supuesto, el anticlímax de toda esta moralina de curilla. Ya se lo ven venir, ¿verdad? Sí, yo también he recurrido a esos cansinos y sobados clichés cuando me encargaron redactar las guías arqueológicas de Timgad, la «Pompeya de Argelia», y Nîmes, la «Roma francesa», mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. En mi descargo sólo puedo alegar que encontré ambas expresiones citadas por las autoridades académicas que consulté para mi trabajo (quien esté libre de pecado…). Otrora, estaba convencido de que el uso de aquellos manifiestos sensacionalismos proveerían de más valor a los monumentos que debía describir (y, en consecuencia, la editorial aprobaría mi borrador, no encargándoselo a otro autor; poderoso caballero es don dinero). De hecho, pese a mi sentido arrepentimiento, lejos de enmendarme, hará unas pocas semanas, cuando escribí el texto que figura en la web de nuestro próximo viaje a la Provenza, volví a utilizar el símil con el único objetivo de atraer a más clientes a la causa (uno es vanidoso y siempre quiere que sus creaciones intelectuales tengan un rotundo éxito). Craso error, de igual calibre que cuando visitamos Comacchio (Italia) y cual esnob me refiero a ésta como la «Venecia de los pobres». Ya les dejo a ustedes buscar a cuántas urbes y poblachos, con más o menos canales -o un simple y mal regato-, se equipara con la gran ciudad de la laguna, auguro que no les faltarán ejemplos. A la Dra. Esther Rodríguez [CSIC] corresponde hacer lo propio con todas y cada una de las Atlántidas que salen a su paso construyendo Tarteso.
Corría el 30 de abril de 2021 cuando dejamos atrás la «Pompeya argárica» de regreso a la Comunidad Autónoma de la Libertad. En tiempos de pandemia -con nuestro salvoconducto laboral en los dientes, por si nos volvían a parar los picoletos-, anhelábamos hacer cualquier viaje, el que sea, aunque fuera a un fake.

Aunque no lo parezca, sonrío…
Por aquella época, El madrileño de Puchito lo petaba en la radio y a la altura de Tobarra (no sé por qué recuerdo estas cosas) sonó el primer single del disco con su pegadizo estribillo: Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres… Ha llovido desde aquello. Gracias a las vacunas hemos vuelto a poder viajar, hasta hartarnos de nuevo. Si Fernando se hará o no cargo de todas y cada una de las mentadas «pompeyas», tan sólo depende de su criterio científico. Desconozco si desde que no nos vemos -5 meses y 22 días, contados como una condena- por fin ha aprendido a dosificar sus energías, aunque lo dudo mucho. Acaba de cumplir cuarenta tacos y, conociendo el paño, apuesto a que sigue amaneciendo destrozado, como aquella vez en Creta en la que afirmó haber sido apaleado por todo un equipo de fútbol de sordomudos ingleses [sic] cuando se dirigía a su habitación calentito de rakí (la narración de esa aventura se la debe a ustedes, pídansela que a mí me da la risa). Ya le visualizo desayunando una tonelada de dulcecitos con la fatua esperanza de que el azúcar galvanice su ánimo para afrontar la siguiente jornada, mientras por lo bajini rumia entre dientes: Demasiada Pompeya, demasiada Pompeya, demasiada Pompeya…mi amigo Fernando, el C. Tangana de Torrejón.
Ángel Carlos Aguayo Pérez
Moratalaz, 4 de septiembre de 2022