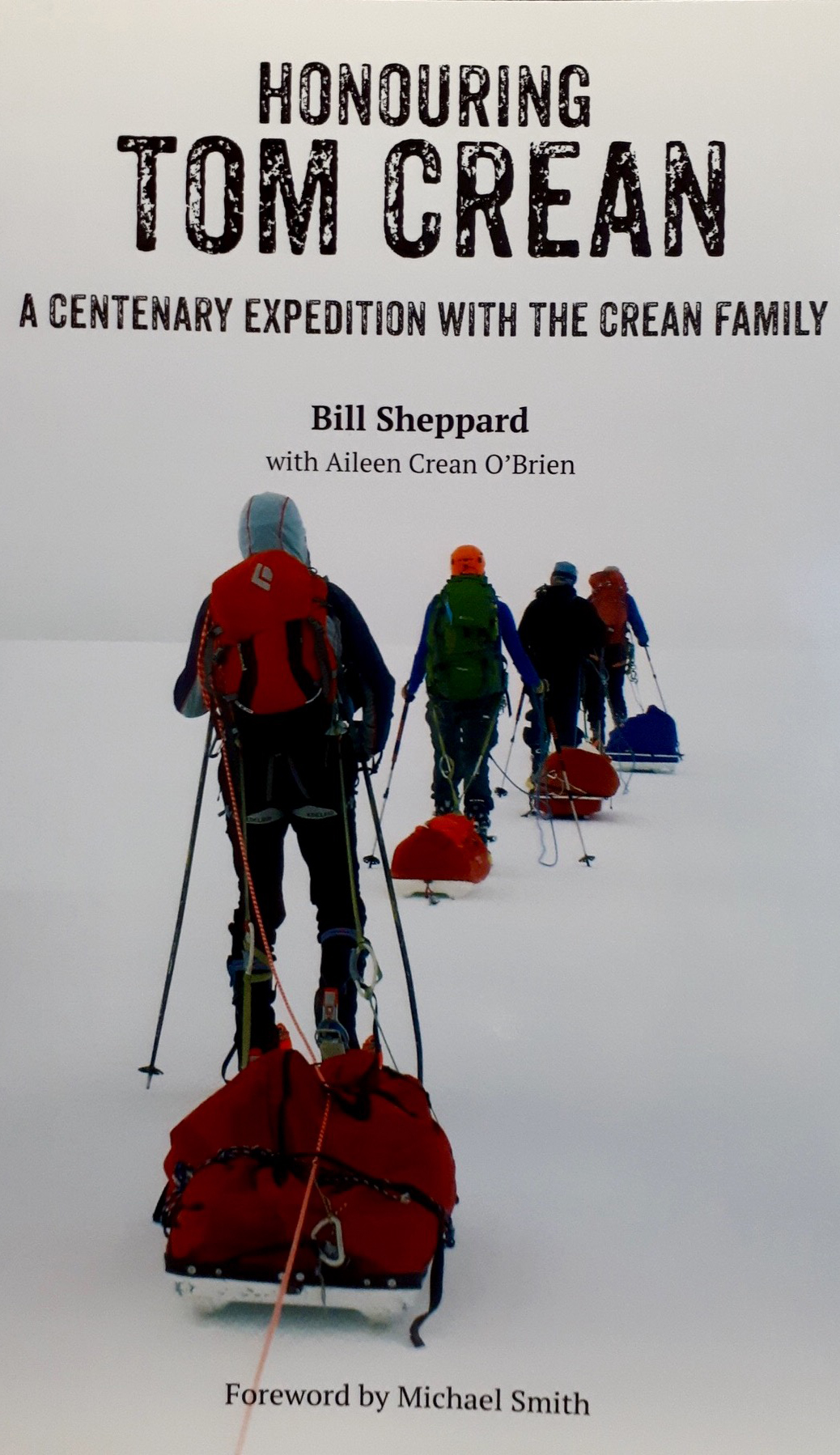“La historia (…) resulta tanto menos legible cuanto más histórica es”
Robert Graves
Antes de convertirse en el pequeño diablillo del mundo para el gran ̒Awdah y Gertrude Bell, o para el resto en el emir dinamita, el Garibaldi de Arabia o el rey sin corona de La Meca; de ascender vertiginosamente de alférez a teniente, capitán, mayor y coronel; de ser conocido como Aurens, Awrans, Laurens, Lurens, Orens o Urens, y, muy a su pesar, de forma más habitual, con el romántico título de Lawrence de Arabia -que odiaría tanto que, una vez concluida la Primera Guerra Mundial, cambiaría de apellido en dos ocasiones-; previamente a todo eso, y mucho antes de que lo inmortalizara en celuloide el hígado rubio de ojos azules que pactó con el demonio, Thomas Edward Lawrence (Tremadoc [Gales], 16 de agosto de 1888 – Bovington Camp [Inglaterra] 19 de mayo de 1935), Ned para su familia o T. E. para sus amigos -y de aquí en adelante-, fue historiador y arqueólogo.
A tenor de lo escrito por los múltiples autores que han glosado su vida, ya sea con un enfoque apologético, en ocasiones lindante con la hagiografía, u optando por una imagen detractora y capaz del vilipendio más bajuno, Lawrence, que a nadie deja indiferente, pronto encontró su vocación. Desde la niñez, una vez asentada su pecaminosamente nómada familia en Oxford, demostró tener una “afición que las personas mayores creyeron malsana en un chiquillo”: la arqueología.
El infante galés reverenciaba la historia y siendo aún niño se jactó ante un compañero de colegio de haber nacido el mismo día que Napoleón, pese a que por unas horas no fuese cierto. Años después un amigo diría que en él había “algo del dómine de labios delgados de Oxford”. De todo el pasado, T. E., al igual que J. R. R. Tolkien, sublimó la Edad Media, y de ésta, fundamentalmente, las Cruzadas. Leía todo acerca del medioevo, especialmente La mort d’Arthur. La épica de Malory, volumen que no en balde llevaría encima durante la rebelión del desierto junto con las comedias de Aristófanes y una compilación de poemas, forjó el alma de un niño retraído que se negaba a jugar con los demás, a ser como el resto y participar de sus reglas, tal vez sabedor de su latente diferencia. Era un personaje solitario que navegaba en canoa por el Cherwell y el Támesis o recorría las alcantarillas de la vieja ciudad y trazaba planos, temprana inclinación cartográfica que a la postre constituiría su primer servicio de guerra. El joven Lawrence, con el deseo de formar una pequeña colección arqueológica, gastaba parte de su asignación en comprar a los obreros de Oxford los fragmentos de alfarería que hallaban en su trabajo, los cuales estudiaba con minuciosidad hasta convertirse en un especialista con ideas propias que no tardaría en llamar la atención del Conservador del Museo Ashmolean, D. G. Hogarth. Cuando llegase a su madurez quería tener una imprenta de lujo y en esta época caviló la idea de escribir un libro sobre cerámica donde refutar algunos asertos erróneos de los sabios, pero este proyecto de redacción, como tantos otros, lamentablemente se quedó en el tintero.
La pasión por la Edad Media creció exponencialmente gracias al uso de la bicicleta, adfuit omen de las monturas con giba y la fatídica Brough Superior. Montado sobre su particular Hengroen, realizó largos periplos por Inglaterra con el propósito ver in situ las iglesias, catedrales y fortalezas mencionadas en sus libros. Estudiaba estos monumentos a conciencia completando sus pesquisas con dibujos, fotografías y calcos en brass rubbing. Poco después cruzó el Canal y llevó sus excursiones hasta Francia, donde en poco tiempo puedo ver los principales hitos de su patrimonio. Pero en estos viajes había algo más, T. E. durante toda su vida llevó a cabo la máxima délfica del autoconocimiento y en dichas expediciones, aun siendo un púber, ponía a prueba sus límites físicos mediante extenuantes jornadas de pedaleo, severos ayunos, vigilias o combatiendo la malaria en soledad. Se diría que conocía el designio que las Moiras le habían deparado y se entrenaba con dureza para enfrentarse a él.
En 1907 obtuvo una beca para estudiar historia en el Jesus College. Aburrido con la mayoría de las clases y el engolado Oxford Style, practicó el autodidactismo dando buena cuenta -mañana, tarde y noche- de la biblioteca de la Universidad. Allí añadió a su haber las lecturas premonitorias de los viajes orientales de J. L. Burckhardt y C. Niebuhr, así como uno de sus favoritos, el Arabia deserta de C. M. Doughty que más tarde llegaría a prologar. A diferencia de lo que podría pensarse, la adolescencia no le apartó de las románticas ensoñaciones medievales de su infancia sino que acrecentó su imaginario, dando comienzo, por ejemplo, a la redacción de una historia de Bizancio que nunca llegó a terminar. Para concluir sus estudios, T.E. tenía que realizar una Tesis y, de manera irrecusable, volvió la mirada hacia su perseguida Edad Media. El tema escogido fueron los castillos cruzados del siglo XII y la influencia arquitectónica que éstos ejercieron en relación a Europa. Ya conocía casi todas las fortificaciones de este periodo, tanto de Inglaterra como de Francia, pero el principal objeto de su estudio no se hallaba en el viejo continente sino en el vasto espacio donde se desarrolló el conflicto y que a comienzos del siglo XX todavía se hallaba bajo la férula de la Sublime Puerta. Por el momento…
En soledad, con una veintena de años y un parquísimo hato lastrado por un Colt, Lawrence se dirigió a Oriente, no sin antes acudir al Ashmolean para entrevistarse con Hogarth y pedirle consejo. El gran arqueólogo, que pronto se convertiría en su mentor y posterior compañero en el Servicio de Inteligencia británico, intentó disuadirle ante aquella arriesgada empresa, pero al ver la determinación de éste cejó en su empeño, encargándole la adquisición de algunas pequeñas piezas hititas para el Museo. En cuatro meses de estudio de campo visitó más de treinta castillos, recorriendo para ello un itinerario que hoy comprende partes de Israel, Jordania, Líbano, Palestina, Siria y Turquía. En su errático deambular padeció recidivas de malaria e incluso, en una ocasión, casi pierde la vida durante un robo, si bien cabe reseñar que, algún tiempo después, el mismo ladrón trabajaría a sus órdenes en la excavación de Karkemish (!). T. E. sentía una “ternura especial por los delincuentes”. Lo más meritorio es el hecho de que para documentar su Tesis realizó todo el larguísimo recorrido caminando, sin apenas chapurrear el idioma y viviendo con humildad de la sagrada hospitalidad oriental que le ofrecían los más despojados. Aunque en su vida nunca llegó a dominar el árabe, junto a ellos fue familiarizándose con sus dialectos y, lo que es más importante, de los problemas del sometimiento de este pueblo a la autoridad otomana. Lawrence regresó a Inglaterra con el trabajo hecho y documentado mediante apuntes, fotografías y planos de los castillos francos. Su tesis –The Influence of the Crusades on European Military Architecture to the end of XIIth Century (1910)- a día de hoy sigue vigente y es citada por los especialistas al haber demostrado que la arquitectura militar de Oriente ejerció una grandísima influencia sobre cruzados y éstos la exportaron paulatinamente a sus tierras de origen una vez concluidos sus nóstoi, justo lo contrario de lo que venía siendo aceptado con anterioridad. La Universidad de Oxford licenció a nuestro personaje con un First en Historia -la máxima graduación posible- y un Hogarth agradecido por las antikas recibidas, a la par que admirado por la capacidad del galés y sus conocimientos cerámicos y orientales, decidió apuntarle en el rol de su próxima campaña de excavaciones.
Gracias a los méritos realizados, T. E. obtuvo del Magdalen College una beca de cuatro años para continuar sus expediciones de investigación arqueológica en Oriente Próximo. Estas andanzas le posibilitarían la redacción de su anhelada obra monumental sobre las Cruzadas, pero otra vez el tiempo haría que su intención se viese frustrada. Tras un breve viaje por Atenas -donde cumplió su mayor deseo estético al ollar la sagrada naós del Partenón- y Constantinopla, llegó a la pequeña ciudad siria de Jerablús, junto a la que se erguía altiva la colina de Karkemish en la que el Museo Británico iba a reanudar sus excavaciones después de unos heterodoxos tanteos a la decimonónica en 1878. Este importantísimo yacimiento está constituido por un tell que señorea la orilla izquierda del Éufrates en su curso alto, donde, desde la noche de los tiempos, ha existido un vado natural. Quien controlase el paso, dominaba las rutas hacia al Levante mediterráneo, Anatolia y Mesopotamia, lo cual explica la magnitud estratigráfica de un emplazamiento habitado desde la prehistoria por innúmeras civilizaciones. Durante esta primera campaña de excavación, codirigidas por Hogarth y R. Campbell-Thompson, Lawrence ejerció de chico para todo. Tanto hacía fotografías, como clasificaba la cerámica o llevaba a cabo pequeñas labores de restauración. Si había que remangarse y picar, arrimaba el hombro como el que más y por ello los nativos que estaban a su cargo, a los que conocía por su nombre, lo respetaban como a su igual, virtud que en venideros tiempos de guerra le granjeó el respeto de sus hombres al ser capaz de soportar los mismos padecimientos.
Cuando el invierno llegó a Karkemish y las excavaciones se detuvieron, Hogarth recomendó al galés que siguiese formándose en técnicas de excavación en el lugar donde se aplicaba la metodología más avanzada del momento, Egipto, y junto a una de las figuras más importantes de la arqueología inglesa que por sí mismo constituía una facultad, sir W. M. Flinders Petrie. Sin embargo, la cosa empezó mal. Cuando el gran sabio vio al joven luciendo pantalones de fútbol y una chaqueta deportiva para desempeñar el ilustre oficio de excavar, le reprendió con sorna: “aquí no jugamos al cricket” . No obstante, cuando Petrie se percató de su versatilidad se bienquistó con él invitándole a participar en una segunda campaña. Lawrence se permitió declinar el ofrecimiento del gran pope al no interesarle la egiptología, la cual consideraba demasiado reglada en comparación con la misteriosa civilización de los hititas que estaban descubriendo en el jubiloso ambiente laboral que reinaba en Karkemish.

C. L. Woolley y T. E. Lawrence en Karkemish, luciendo ambos las chaquetas de sport que tanto disgustaban a Petrie (© Wikimedia)
De esa breve estancia en Egipto quedó en su memoria el recuerdo de dormir entre ratas y vasos de alabastro, así como un olor, el de las especias que adobaban los cadáveres de la necrópolis y que impregnado en sus mortajas de lino se les pegaba en la piel al tener que cubrirse con éstas cuando la fría noche sobrevenía; las pudorosas momias ya no las necesitaban… La próxima vez que T. E. viese el país de las pirámides los cuatro jinetes del Apocalipsis estarían campando a sus anchas por el mundo.
Los siguientes años de intervenciones en el yacimiento sirio son mucho más conocidos gracias al divertidísimo libro del futuro excavador de Ur, Ciudades muertas y hombres vivos, todo un hilarante memorándum de la gran arqueología perdida. Hogarth delegó en C. L. Woolley la dirección de los trabajos tras la primera campaña y éste último renovó el contrato de Lawrence. En rigor, una parte imprecisa de Karkemish pertenecía a Inglaterra desde que el cónsul ante la Puerta, tiempo ha, la recibiese como regalo al ganarse la simpatía del caimacán de turno con un revolver, una capa y un par de botas. Desde aquel entonces había llovido mucho y cuando Woolley iba a tomar el relevo se encontró con varias trabas dispuestas por la corrupta burocracia otomana que esperaba con la mano extendida una renovación de la amistad, como presuponemos hizo Hogarth. El inglés no era de los que se arredraba -la experiencia de trabajo obtenida en el mezzogiorno italiano gozando de contactos en la Camorra siempre es beneficiosa a la hora de recorrer mundo- así que, escoltado por Haj Wahid -un asesino confeso reconvertido en cocinero de los británicos- decidió ir a ver al potentado que impedía su labor con el propósito de mostrarle el firmán del permiso. Al no encontrar benevolencia por parte de su interlocutor, le encañonó con su revólver en la sien. Después, todo fue jabón, cigarros y café a discreción.
Dada la perspectiva de las largas campañas que les esperaban, Woolley quiso construir una casa estable multifuncional. Una nueva lid surgió al momento, al obtener la negativa. Tras la protesta inglesa, por una vez sin la mediación de armas, se les concedió la venia de edificar una sola habitación. Los astutos europeos aceptaron complacidos porque habían ganado la mano al turco, ya que erigirían una gran estancia en forma de U que les proporcionaría tres ambientes ¡e incluso se permitieron alfombrar uno de ellos con un mosaico romano de siete metros! Salvados estos escollos, los trabajos prosiguieron en Karkemish con su habitual normalidad. Dinamita y pólvora. La primera, destinada a voladuras sobre los niveles romanos de la antigua Europus, cuyos restos -al no interesarles por su «modernidad»- eran libados al Éufrates; la segunda, para anunciar los hallazgos -tantos disparos al aire por la cerámica, tantos por los relieves-, un continuo estrépito alborozador que animaba la competitividad de las cuadrillas incentivadas por el sistema de propinas.
Los trabajadores de Karkemish, en su mayoría una reata de bandidos pendencieros, veneraban y respetaban a sus patrones británicos hasta el punto de trabajar gratis o nombrarles jueces para dirimir los inevitables conflictos que surgían en la mescolanza tribal que allí se daba. Quedan para el recuerdo las divertidas anécdotas protagonizadas por los dos capataces del yacimiento, el mentado Wahid, artillado incluso para cocinar, y Hamoudi, el chawîsh que acompañaría a Woolley y Mallowan (y Agatha Christie) en sus principales trabajos en Oriente. También las del joven Selim Ahmed, llamado Dahûm, al que Lawrence enseñó a leer y sacar fotografías. El mismo que tal vez se esconda bajo las siglas de la dedicatoria de su opera magna y que afirmaba ser gente del kalaat -el término dialectal para referirse a Karkemish- de toda la vida, arguyendo que sus ancestros siempre habitaron la ciudadela y “antes turcos, griegos, de todo, ¡siempre musulmanes eso sí!”. Quizá una de las historias más divertidas fue cuando T. E. se llevó a los dos últimos de veraneo a Oxford y quisieron arrancar los grifos de un cuarto de baño y llevárselos a Siria para tener en sus casas agua caliente o aquel otro momento en el que Gertrude Bell visitó el yacimiento y casi muere lapidada al creer los trabajadores que había acudido para desposarse con Lawrence y en un postrer momento le había rechazado.
Las excavaciones continuaron su gracioso curso extrayendo de la tierra una notabilísima cantidad de materiales que en la actualidad atesora el Museo de las Civilizaciones Anatólicas de Ankara tras la renuncia del Británico –rara avis- a sus derechos sobre los hallazgos y el yacimiento poco tiempo después.

T.E. Lawrence y C.L. Woolley en Karkemish durante 1912, posando ante un relieve neohitita recién extraído (© Wikimedia)
Si surgía algún contratiempo, los efendiler acudían al lugar de los hechos escoltados por decenas de edecanes armados con palas, picos y armas de fuego y procedían a lo que sus leales adláteres llamaban ‘trabajo inglés’, que normalmente venía siendo un desenfundar que templaba todos los ánimos -¡incluso en un juicio como acusados!- o, en casos extremos, un buen golpe en la cabeza del problema para que éste no fuese a más.
El trabajo tomó un cariz más interesante, si cabe, a partir de 1912 con la llegada de los alemanes a las proximidades del yacimiento. A un grupo de ingenieros se les había encomendado construir un puente que salvase el Éufrates destinado al tren que uniría Berlín con Bagdad a través de Constantinopla. Obviamente, dado el clima de preguerra existente, detrás de aquella construcción subyacía un fin militar y en este contexto, si no antes, comienza la faceta de nuestros arqueólogos como espías al servicio de Su Majestad. Lógicamente, pertenecen al terreno de la hipótesis las acciones que emprendieron los ingleses con respecto a sus vecinos, pero para la posteridad queda la frase que el mismísimo Lord Kitchener dijo al joven T. E. poco tiempo antes de que estallase la Gran Guerra: “apresúrese, joven, excave antes de que llueva” .
A finales de 1913, Lawrence y Woolley fueron propuestos por Hogarth para formar parte de una curiosa expedición: encontrar la ruta del Éxodo entre Egipto y Palestina. En este caso, no existe ninguna duda de que tan interesante proyecto era sólo la tapadera de una operación de inteligencia. El Alto Mando inglés, consciente del inminente enfrentamiento entre las potencias europeas, encargó al capitán de los Royal Engineers S. Newcombe -futuro colaborador de T.E. en la voladura de trenes- la redacción de un informe militar de topografía estratégica sobre el sur de Palestina y las defensas de los otomanos en esta área, en previsión de una más que probable alianza de aquellos con Alemania en el conflicto que se cernía sobre el mundo. Nuestros dos arqueólogos, acompañados del joven Dahûm, revestían la misión de cientificidad. El Enfermo de Europa autorizó la misma dando salvoconductos al equipo para deambular durante seis semanas por algunas zonas del Sinaí, el Néguev y el Aravá. Naturalmente, los turcos fueron cautelosos y dotaron a los ingleses de una suerte de escolta en la distancia para vigilarles en todo momento y no les autorizaron la prospección de algunas zonas de gran potencial militar lindantes con una de las joyas de la corona británica, el Canal de Suez. El equipo dividido jugaba al ratón y al gato con sus custodios y en una ocasión T. E., infiltrado en zona prohibida, se jugó el pellejo nadando entre los tiburones del Mar Rojo para estudiar la isla del Faraón en el golfo de, ay…Aqaba. A efectos militares, como se demostraría posteriormente, el informe resultante de la expedición -llevada a cabo a comienzos de 1914- tuvo un gran valor en el desarrollo del conflicto. Tal vez lo más sorprendente sea que, en lo que concierne a la arqueología, incluso en esta mascarada de espías se hicieron logros y aportaciones a la ciencia, como el estudio de varios yacimientos nabateos y bizantinos o la más que probable identificación de la bíblica Kadesh-Barnea en el emplazamiento de Ain el-Qudeirat.
La fecha de 1914 también vio arder el manuscrito de la primera versión de Los siete pilares de la sabiduría, la obra que T.E. llevaba a cabo sobre otras tantas ciudades orientales: Alepo, Beirut, El Cairo, Constantinopla, Damasco, Esmirna y Medina. Nuestro biografiado, al igual que Paddy Leigh Fermor, era un escritor torturado por la perfección y al no juzgar como bueno su trabajo lo sacrificó a Hestia. Más allá de que se trataba de una historia comparada, se desconoce el contenido de esa obra, sin embargo, gracias a ese incendio deliberado nacería no muchos años después, bajo el mismo título primigenio, una de las obras más importantes de la prosa británica de todos los tiempos, aunque para eso primero habría que dejar la arqueología y combatir.
El estallido del conflicto acaeció cuando Lawrence se hallaba de vuelta en una Oxford sumida en la atmósfera patriotera jaleada por R. Kipling, R. Brooke y la resurrección del espíritu de la Carga de A. Tennyson. Como tantos jóvenes Oxbridge de su generación -entusiasmados y ardientes en su desesperada ansia de gloria-, dio un paso al frente ante la llamada de Lord Jartum preconizando el dulce et decorum est previo a la reinterpretación de la oda horaciana de W. Owen. Consideramos que en cualquier análisis de su intervención en la Primera Mundial no debería obviarse la perspectiva libresca y romántica de la vida que tenía nuestro personaje. T. E. no era un Tommy Atkins al uso, sino un guerrero de raigambre medieval -como también lo fue Von Richthofen en el bando enemigo- y su quehacer se entiende mejor asemejándolo con el de un afortunadísimo Alonso Quijano, cuyas acciones más conocidas, igualmente, fueron moldeadas por sus lecturas de juventud.
El horror de la guerra cauterizó al joven devolviendo a Inglaterra a un abatido y desencantado hombre similar al viejo cruzado de la pintura de K. F. Lessing. Al poco de reincorporarse a la Universidad diría de un famoso compañero: “Beazley es un tipo maravilloso que ha escrito casi los mejores poemas que jamás han salido de Oxford: pero tenía una concha dura en la que, con el tiempo, parece haber ido retrayéndose cada vez más (…) aquel maldito arte griego”. A él le ocurrió lo mismo. Poco a poco se fue aislando atormentado por el engaño de su personaje, hundiéndose en la introspección hasta renegar de su propio yo, de aquel Lawrence épico pero falso a su entender. Altibajos de felicidad, depresiones, flagelo. La toma de Aqaba, la carga en Tafileh, la captura de Damasco…dejaron sin objeto su vida y terminó por renunciar a ésta, mas no sin antes embarcarse en una particular traducción del segundo poema homérico, afirmando que “durante muchos años (…) estuve manejando armas, armaduras, (…) he cazado jabalíes (…), he navegado por el Egeo (y he gobernado barcos), he doblado arcos (…) y he matado a muchos hombres. Así que poseo conocimientos peculiares que me capacitan para entender la Odisea y experiencias peculiares que me la interpretan”.
La parca lo reclamó con 46 años, dejando atrás una leyenda que el cine magnificó. Hoy día todo el mundo conoce las románticas gestas de Lawrence de Arabia gracias al genial Peter O’Toole, pero no tanto esta curiosa -y a mí entender, determinante- faceta de un personaje que en múltiples ocasiones dejó constancia de que los momentos más felices de su vida fueron aquellos tiempos históricos en Karkemish, en los que comía loto a diario y se bañaba en el Éufrates tirándose por el tobogán que construyeron sus hombres para él. Siendo arqueólogo; en definitiva, uno de los nuestros.
Ángel Carlos Pérez Aguayo
17 de octubre de 2019
http://www.pausanias.es/blog/thomas-edward-lawrence-arqueologo/



![IMG_5384 (2) [Photoshop]](https://postalesdesde.home.blog/wp-content/uploads/2020/02/img_5384-2-photoshop.jpg)
![IMG_0820 [Photoshop]](https://postalesdesde.home.blog/wp-content/uploads/2020/02/img_0820-photoshop.jpg)